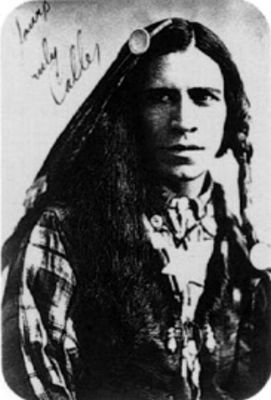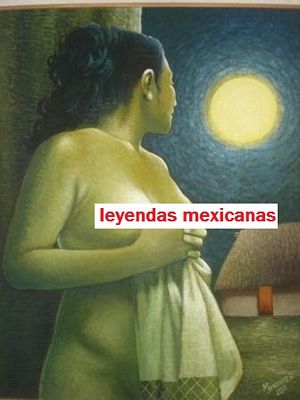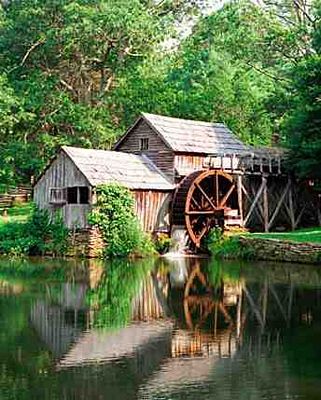Esa deliciosa bebida que llamamos chocolate, propia de emperadores y dioses, se elabora con las semillas del cacao, planta perteneciente a la familia de las Esterculiáceas, del género Theobroma, cuyas especies principales son el T. Cacao, el T. Angustifolium y el T. Bicolor H. y S. Al árbol del cacao los antiguos mexicanos lo llamaban cacao-cuauhuitl, del cual diferenciaban cinco especies: cuauhcacáhuatl, mecacáhuatl, xochicacáhuatl, cuauhpatláchtli y tlacacáhuatl. De estas especies la que se empleaba más frecuentemente para hacer el chocolate era la tlalacacáhuatl, cuyo nombre significa “cacao de tierra”, las restantes servían como moneda de cambio.
En referencia a la etimología de la palabra “cacao”, la Enciclopedia de México nos informa que se trata de una voz maya, cacau, que al ser empleada por los mexicas se adoptó a la fonética del náhuatl y se convirtió en cacáhuatl.
… ( Tal vez por conducto del zoque cacahua) y a la mayoría de las lenguas europeas casi sin alteración. Parece que la radical cau, que se encuentra igualmente en las formas caoc, chauc y chac y que significa “rayo”, se emparenta con muchas palabras mayas relacionadas con el fuego, la fuerza, el color rojo y el calor. En cacau convergen los conceptos de fuerte, por su singular propiedad energética, bien conocida por los mayas y otro atributo que se expresa en la radical cac: el color rojo de su cáscara. Las siguientes lenguas mesoamericanas emplean formas afines a caco. Chol: cucuo;chorti: cacao; have: cacau; kekchí: cacao; lacandón: chau; kakchiquel: cacou; maya del Chilam Balam de Chumayel, del Códice Pérez y moderno de Yucatán: cacau; mopán: cucuh; pocomchí: quicou; popoluca de Sayula: cágua; quiché del Popol Vuh; caco o cacu; tzeltal: cacab, en el siglo pasado y actualmente (en Bachajón): cacau; tarasco: cahecua.

En cuanto a la palabra xocólatl, Sebastián Verti opina que era el nombre que los indios daban al cacao y que proviene de – atl, agua, y de xoco, onomatopeya del ruido producido por el agua en donde se hierve al cacao.
Por su parte, Ramón Cruces Carvajal opina que xocólatl proviene del náhuatl xócoc, agrio, y atl, agua; lo que significaría “agua agria”, etimología que se sustenta en el hecho de que el cacao sin endulzar tiende a ser agrio.
Don Artemio del Valle-Arizpe cita a Eufemio Mendoza quien afirma que el vocablo chocólatl, significa “agua que gime”, por el ruido que se produce al ser batido. De tal manera que la palabra vendría de choca, llorar y atl, agua; o bien de choca, llorar, de coloa, rodear o dar vueltas y de atl, agua; lo que significaría “agua que gime al dar vueltas el molinillo”. El historiador menciona también que don Jesús Sánchez deriva la palabra de pozólatl, bebida de maíz cocido acompañado de varios ingredientes, término que los españoles descompusieron en pozolate y luego chocolate.
Sea cual fuere la etimología de la palabra, lo cierto es que los mexicas tenían en alta estima a esta deliciosa bebida cuyo fruto simboliza al corazón humano y cuya preparación representaba la sangre. Al corazón correspondían la vitalidad, el conocimiento, la afección, la memoria, el hábito, la voluntad, la acción, y la emoción. Así como la sangre tenía la importante función de fortalecer, dar vida y posibilidad de crecimiento.
La tradición oral de los mexicas nos cuenta en una leyenda que Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada, dio a los toltecas el maravillo cacao, junto con algunas otras plantas y raíces comestibles, como el maíz, el frijol, y la yuca. El propósito del dios consistía en tener a los hombres bien alimentados para que pudiesen dedicarse con tranquilidad a estudiar, convertirse en hombres sabios, en magníficos arquitectos, y en delicados artistas y artesanos. Quetzalcóatl se robó el árbol del cacao del paraíso donde vivían los dioses y plantó un pequeño arbusto de hojas rojizas en las tierras de Tula. Ya que hubo plantado el arbusto, se dirigió a ver al dios del agua Tláloc y le pidió que enviara lluvia para que la planta se alimentara y creciese bella y abundante. Poco después, se dirigió a la morada de Xochiquetzal, Flor de Plumaje Precioso, diosa de la belleza y del amor, y le pidió que diese a su árbol flores maravillosas. Con el tiempo, la planta dio frutos de cacao. Entonces, Quetzalcóatl les enseñó a los toltecas a tostar los granos que crecían dentro de una vaina, a molerlos, y a batirlos con agua para obtener la estupenda bebida que conocemos con el nombre de chocolate. Los toltecas, bien alimentados con la sabrosa y energética bebida, acrecentaron sus poderes y se convirtieron en hombres fuera de serie.
Cuando llegó a conocimiento de los dioses lo maravillosos que eran los toltecas gracias al chocolate que Quetzalcóatl había tenido la desfachatez de robarles, montaron en cólera y la envidia los embargo sin piedad. Opinaban que la tal bebida sólo había sido destinada a los dioses, que nadie más podía gozar de su sabrosura y de sus cualidades. Así pues, rojos de ira, juraron vengarse de Quetzalcóatl y de los toltecas.
Un mal día, uno de los dioses, Tezcatlipoca, el eterno enemigo de Quetzalcóatl, se transformó en mercader de pulque, se acercó a la Serpiente Emplumada y le ofreció una jícara con tlachihuitli, pulque, para que lo bebiera, asegurándole que esa bebida tenía el poder de quitar las penas y cualquier incómodo malestar. Quetzalcóatl tomó el brebaje y, como era de esperarse, se emborrachó. Al otro día, el dios despertó, y al darse cuenta de lo acontecido, se sintió avergonzado y humillado por la borrachera que se había puesto y por la venganza y la envidia de los dioses. Maltrecho y deshonrado, decidió irse para siempre. Antes de partir vio que todos los árboles de cacao que con tanto cariño habían cuidados los toltecas, estaban secos y convertidos en huisaches. Sin embargo se percató que en el suelo habían quedado algunas semillas intactas. Quetzalcóatl las recogió y se las guardó en su morral. Al llegar a Tabasco, las arrojó en tierra fértil, donde se reprodujeron generosamente, como podemos ver hasta estos días.
Gracias a tal acción de la Serpiente Emplumada podemos disfrutar de la exquisita bebida que en todas partes se conoce como chocolate, y es un aporte de México a la coquinería de todo el mundo.
Sonia Iglesias y Cabrera