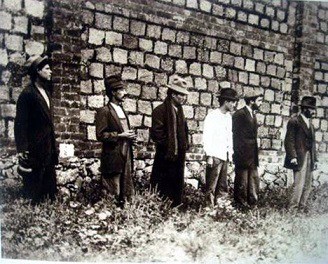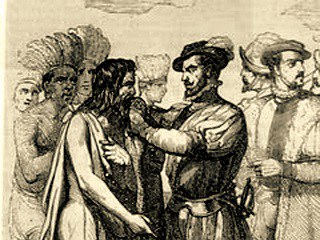El día de los Santos Reyes, tan deseado y esperado por los niños, se celebra el 6 de enero. Por la mañana, muy tempranito, los infantes abren los regalos que los Reyes les dejaron junto al zapato que colocaron cerca del nacimiento o el árbol de navidad. Hacia el atardecer, la familia partirá la famosa “rosca” en compañía de sus más cercanos amigos, saboreando una taza de espeso y espumoso chocolate, siempre tan agradable a nuestros paladares.
El día 6 se conmemora la Epifanía o epiphaneia, vocablo que en lengua griega significa “aparición”, “manifestación”. Este día recibe tal nombre ya que en tiempos muy antiguos se conmemoraba el nacimiento de Jesucristo, y la visita que recibiera por parte de los Reyes Magos llegados de tierras orientales.
La primera festividad de la Epifanía se celebró por primera vez en Egipto en un año que nos es desconocido, pero cuyo día coincidía con los rituales que el pueblo egipcio llevaba a cabo por el descenso de las aguas del río Nilo, que crecía e inundaba los campos cada año. El mismo 6 de enero se conmemoraba el nacimiento del dios Horus, hijo de Isis y Osiris, adorado y venerado como el Sol Naciente.
Asimismo, en Alejandría, capital y puerto de Egipto fundados por Alejandro Magno en 331 a.C., el día Tybi, 11 del calendario egipcio que corresponde a nuestro 6 de enero, el pueblo tenía la costumbre de recoger agua del Nilo y guardarla, ya que se consideraba que en este día el agua tenía el poder de convertirse en vino, creencia que coincide con el primer milagro de Cristo cuando transforma el agua en vino durante las bodas de Canaán.
 Los antiguos cristianos coptos, sirios, griegos y armenios el 6 de enero bendecían las aguas de cualquier río cercano a sus lugares de asentamiento, para utilizarlas todo el año en la ceremonia del bautismo de los llamados neófitos; es decir, aquellos conversos recientemente bautizados.
Los antiguos cristianos coptos, sirios, griegos y armenios el 6 de enero bendecían las aguas de cualquier río cercano a sus lugares de asentamiento, para utilizarlas todo el año en la ceremonia del bautismo de los llamados neófitos; es decir, aquellos conversos recientemente bautizados.
Hacia la primera mitad del siglo IV, la Iglesia de Oriente tomó la decisión de festejar el nacimiento y el bautizo de Jesús el día 6 de enero, al que denominó por tal causa Día de la Epifanía. La liturgia de la fiesta era muy sencilla: la noche del 5 al 6 estaba consagrada a honrar el divino nacimiento; y toda la mañana del 6 se dedicaba a conmemorar el bautismo del Niño Jesús.
A decir del sirio Efrén, Padre de la Iglesia nacido en 373, por la noche se celebraba la Natividad, la Adoración de los Pastores y la Aparición de la Estrella. Al otro día, la Adoración de los Reyes Magos y el bautismo de Cristo en las aguas de Jordán. Para este día, las casas se adornaban con una corona de adviento –símbolo del transcurso de las cuatro semanas de la llegada del Redentor-, puesto se trataba de la fiesta más importante de la cristiandad.
De este mismo siglo data un documento descubierto en Egipto que contiene la oración litúrgica más antigua que conocemos, y que el coro de la iglesia debía responder a la lectura bíblica del nacimiento de Cristo, la huída de Egipto de la Sagrada Familia, y su regreso a Nazaret:
Nacido en Belén,
Criado en Nazaret,
Vivió en Galilea.
Cuando el sacerdote leía en la Biblia la parte en que los Reyes Magos se acercan a adorar al Niño Dios, el corro cantaba:
Hemos visto la señal en el Cielo,
de la estrella luminosa.
Después, el coro mencionaba el regocijo de los pastores ante el nacimiento del Señor:
Los pastores que pacían sus rebaños
En los campos, se asombraron,
Cayeron de rodillas y cantaron:
¡Gloria al Padre!
¡Aleluya!
¡Gloria al Hijo y al Espíritu Santo!
¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!
Existe un interesantísimo testimonio de una romana noble llamada Egeria, quien viviera durante tres años en la ciudad de Palestina. En él nos relata la fiesta de la Epifanía en la que en la noche del 5 al 6, un obispo, sus clérigos y feligreses, acudían a la gruta en la que había nacido el Niño Jesús para rezar hasta el amanecer. Iniciado el día, todos regresaban al Templo de la Resurrección cantando himnos en honor al Salvador y por la gloria de Dios Todopoderoso. El templo se iluminaba con velas y cirios. Se cantaban salmos y se decían plegarias. Hacia las once de la mañana se hacía un alto y se descansaba hasta el mediodía, tiempo en que continuaban los rituales por muchas horas más, para terminar contando un himno compuesto por Efrén.
Sonia Iglesias y Cabrera