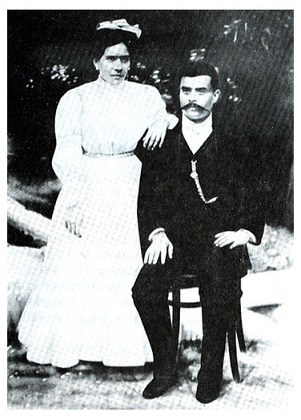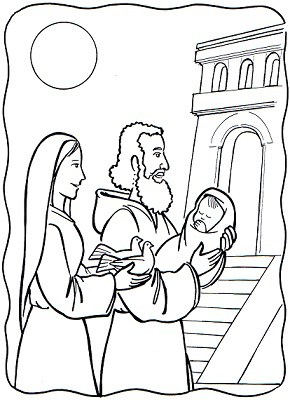Una opinión muy generalizada entre los estudiosos del arte popular mexicano consiste en considerar a la miniatura como la expresión más bella y delicada de todas nuestras manifestaciones artesanales. En cierto sentido lo anterior es verdad, ya que es un hecho irrefutable que se requiere mayor destreza y maestría para ejecutar piezas de diminutas dimensiones, que aquéllas que se necesitan para elaborarlas de mayor tamaño, aun que se trate de un mismo objeto. Es por ello que la miniatura mexicana goza de tan alto prestigio en el mundo.
Según el Diccionario de uso del español de María Moliner, la miniatura es una: Pintura de pequeñas dimensiones, realizada con tantos detalles como si fuera de mucho más tamaño (…) Por extensión, reproducción en muy pequeño tamaño, hecha generalmente para servir de modelo, de juguete o de adorno, de una cosa mucho mayor.
Ahora bien, estamos ciertos de que se trata de una definición muy amplia, pero conocerla nos permite acercarnos hacia una precisión más acorde con nuestra necesidades. Efectivamente, la miniatura es un objeto pequeño que representa a uno mayor. Pero aquí cabe una interrogante: ¿Qué tan pequeño? A este respecto, los investigadores no han llegado a un acuerdo total. Algunos incluso llegan a hablar de medidas, determinando que para que un objeto sea una miniatura debe medir 1.33 centímetros, aunque las haya de menor tamaño. En realidad, definir las medidas que debe tener una miniatura es tarea ardua y, tal vez, sin importancia, ya que nunca se llegaría a un acuerdo satisfactorio para todos. Por lo tanto, más nos vale quedarnos con la definición de Moliner y tratar de precisar su sentido en atención a las funciones de la miniatura, toda vez que el término está sujeto a cierta relatividad semántica que no debemos olvidar. Acerquémonos brevemente a los antecedentes prehispánicos de la miniatura.

El miniaturismo popular tiene sus raíces en las culturas mesoamericanas. Respecto a la cultura mexica, el cronista del siglo XVI, fray Bernardino de Sahagún nos informa en su obra Historia General de las Cosas de Nueva España:
Al tiempo de bautizar la criatura luego aparejaban las cosas necesarias para el bateo, que era que le hacían una rodelica y un arquito, y sus saetas pequeñitas, cuatro una de las cuales era del oriente, otra del mediodía y otra del norte; y hacíanle también una rodelita de masa de bledos, y encima ponían un arco y saetas, y otras cosas hechas de la misma masa.
Este testimonio de Sahagún nos informa que algunas miniaturas mexicas tenían una función ceremonial, puesto que se usaban en el rito bautismal. Según fuera el sexo del bautizado se le ponían utensilios en pequeño que le correspondieran. En el párrafo anterior, hemos visto lo que se hacía con masa de amaranto si se trataba de un niño. En cambio, si era una niña la bautizada, se le obsequiaban malacates y lanzaderas en pequeña escala.
Por su parte, fray Diego Durán nos cuenta:
… si era varón… poníanle en la mano derecha una pequeña espada, y en la otra, una rodelilla chiquita. Esta ceremonia hacían al niño 4 días arreo… Y si era hija, después de lavada cuatro veces, poníanle en la mano un aderezo pequeño de hilar y tejer, con los dechados de labores. A otros niños ponían a los cuellos carcajes de flechas y arcos en las manos. A los demás niños de la gente vulgar les ponían las insignias de lo que el signo en que nacían conocían. Sin su signo se inclinaba a pintor, poníanle un pincel en la mano; si a carpintero, dábanle una azuela, y así de los demás…
Es decir, que se les colocaban objetos en miniatura a los infantes, según el oficio que dictara su tonalli.
Otros objetos pequeños que fabricaban los mexicas fueron los tepitones, figurillas de barro que, a manera de dioses tutelares, protegían y ayudaban a las familias. Se les colocaba en un altar o adoratorio construido ex profeso en la casa para rendirles culto. Francisco Javier Clavijero en su Historia de México antes y después de la conquista española, nos legó un testimonio al respecto:
Tepitón (pequeñito) era el nombre que daban los mexicanos a sus penates o dioses domésticos y a los ídolos que representaban. De estos idolillos debían tener en sus casas seis los reyes y caciques, cuatro los nobles y dos los plebeyos. En los caminos públicos se veían en todas partes (…) eran infinitos (…) la materia ordinaria de que se hacían era el barro y algunas especies de piedras y de maderas, pero también los hacían de oro (…) y algunos de piedras preciosas.
Los tepitones también se regalaban durante las numerosas fiestas sagradas dedicadas a celebrar a los dioses durante todo el año. Las figuritas se guardaban y luego de depositaban en la tumba del difunto en cuya casa se encontraban. Así como también se agregaban a los entierros miniaturas de perros xoloitzcuintlin, que representaban al dios Xólotl, el dios encargado de acompañar a los muertos en su largo camino al más allá.
Otro tipo de figuras que fabricaban los mexicas en tamaño reducido fueron los muñecos articulados en brazos y piernas, que se quemaban junto a los cadáveres en las ceremonias mortuorias como representación del difunto, y que después de la cremación se recogían junto a las cenizas de éste, para ser colocados y venerados en los altares familiares.
Asimismo, las pequeñas figuras articuladas servían como títeres con que los niños jugaban, y los sacerdotes las utilizaban como parte indispensable de ciertos rituales. Pues si bien es cierto que algunos muñecos articulados medían treinta o más centímetros, los hubo que no sobrepasaron los seis centímetros. Una muestra se encuentra en el Museo Anahuacalli.
Cuando los españoles hicieron su aparición e irrumpieron en tierras mesoamericanas, trajeron con ellos estilos, materiales y técnicas artísticas que se incorporaron a las ya existentes, y dieron origen a nuevas formas de creación. El arte de la miniatura no fue ajeno a este proceso y también se vio afectado. Así, de la mezcla de la técnica indígena con la española, más otras influencias posteriormente recibidas como la asiática, nació nuestra actual miniatura mexicana.
Sonia Iglesias y Cabrera